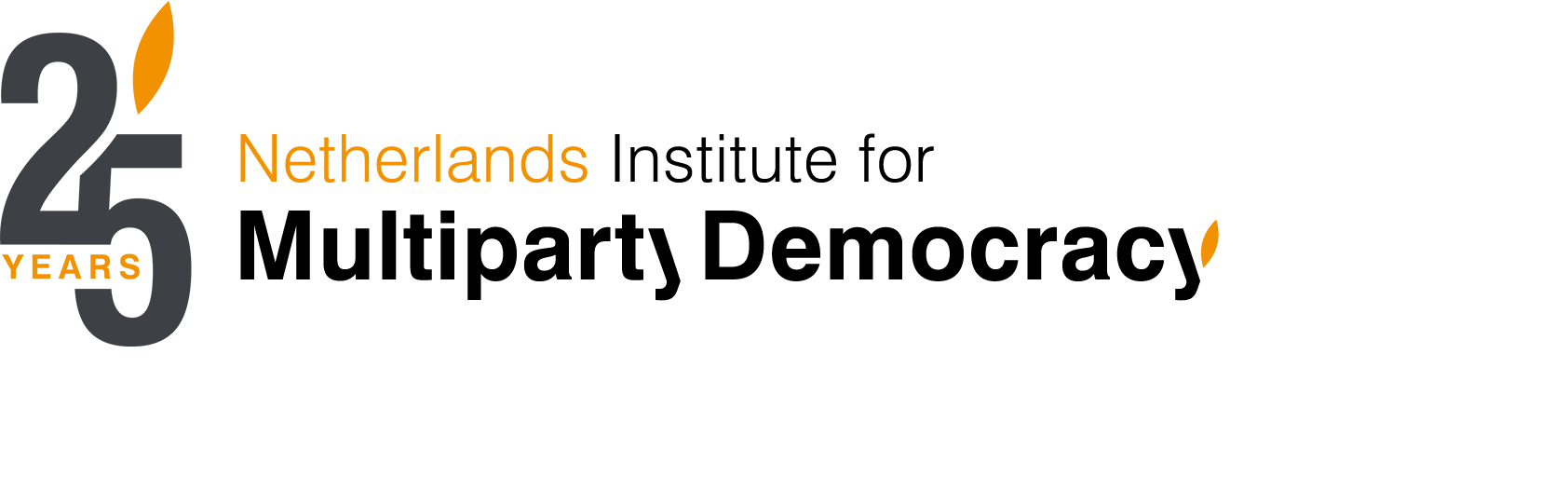Política de identidad: ¿un juego de suma cero?

Este blog es el primero de una serie de reflexiones a través de las cuales Rob van Leeuwen, Director de Programas del NIMD, reflexiona en supuestos comunes sobre la democracia y el apoyo a la democracia.
Uno de los supuestos de nuestro campo de trabajo es que las democracias avanzadas tienen partidos políticos que son programáticos. Esto significa que articulan y persiguen un conjunto coherente de posiciones sobre cuestiones de política pública. Esto debería hacerles más responsables ante los votantes y permitirles gobernar más eficazmente cuando están en el poder. Dentro de este modelo, es posible un cierto grado de compromiso si los planes resultan inviables o si un partido se ve obligado a colaborar con otros partidos con posiciones diferentes.

Esta visión refleja el desarrollo histórico de los partidos políticos europeos desde el siglo XIX como vehículos de determinadas ideologías. Aunque el protagonismo de la ideología ha disminuido rápidamente desde el final de la Guerra Fría, seguimos definiendo a los partidos en función de su posición en el espectro político (izquierda o derecha, progresista o conservador) y de su postura ante las principales cuestiones políticas del momento.

En nuestro trabajo como NIMD, los partidos programáticos y las políticas basadas en cuestiones concretas se contraponen a las políticas identitarias, en las que los partidos políticos representan principalmente a determinados grupos étnicos, religiosos o sectarios. Las políticas identitarias son problemáticas porque tienden a conducir a concepciones de la política basadas en el juego de suma cero, con escaso margen para la cooperación y el compromiso. Suponemos que las políticas identitarias son una característica de las democracias en desarrollo, que dejarán atrás cuando progresen hacia un estado más avanzado de democracia.
Pero, cuando examinamos más de cerca los partidos políticos europeos y las personas que los votan, descubrimos rápidamente que las divisiones entre ellos son más profundas que las diferencias de opinión sobre cuestiones de política pública. En los Países Bajos, por ejemplo, los partidos tienden a definirse principalmente por sus programas y posiciones, pero es fácil ver que ciertos partidos atraen más a determinados grupos de edad, rurales o urbanos, votantes con mayor o menor formación.

La mayoría de las personas urbanas, cosmopolitas y con estudios universitarios de mi círculo social actual se inclinan naturalmente por votar a partidos políticos progresistas o liberales. En cambio, la gente de los círculos rurales y religiosos donde crecí se inclina más por votar a partidos conservadores. Del mismo modo, tengo amigos en el Reino Unido que son firmemente proeuropeos, mientras que sus padres son firmes partidarios del Brexit.
Nuestra atención a los programas y posiciones de los partidos oculta el hecho de que bajo la superficie existe una fuerte corriente de política identitaria. Unas pocas variables demográficas y socioeconómicas ayudarán mucho a predecir nuestras preferencias de voto. Nos inclinamos naturalmente a votar a políticos que hablan nuestro idioma, hacen referencias culturales con las que nos sentimos identificados y reflejan nuestras normas y valores. Eso significa que las soluciones que proponen no sólo se basan en consideraciones racionales, sino también en identidades culturales.

¿Qué significa todo esto a la hora de reunir a los partidos políticos en torno al diálogo, un proceso que constituye el núcleo de nuestro trabajo en el NIMD?

El diálogo se considera a menudo una herramienta para trabajar hacia el consenso. Este afán por conciliar intereses diferentes y lograr el consenso está claramente arraigado en la identidad neerlandesa de nuestra organización (el llamado `modelo de pólder'). Pero cuando examinamos la historia política holandesa más de cerca, vemos que los conflictos entre los distintos grupos identitarios ("pilares") no siempre se resolvían con consenso. A menudo se trataba de una negociación sobre la relación entre el Estado y la sociedad y la medida en que se permitía a estos grupos preservar sus propias identidades culturales. La tensión entre el deseo de lograr el consenso y la necesidad de aceptar las diferencias se mantiene hasta hoy.
Cuando están en juego las identidades, el consenso no siempre es alcanzable. Las divisiones culturales no suelen resolverse con un compromiso o una solución tecnocrática. La verdadera prueba de tolerancia está en nuestra capacidad para aceptar puntos de vista diferentes, incluso cuando parecen irracionales o van en contra de nuestros valores y creencias más arraigados. Esto requiere un diálogo real: un diálogo orientado a entenderse y respetarse mutuamente, incluso cuando el consenso está fuera de nuestro alcance.